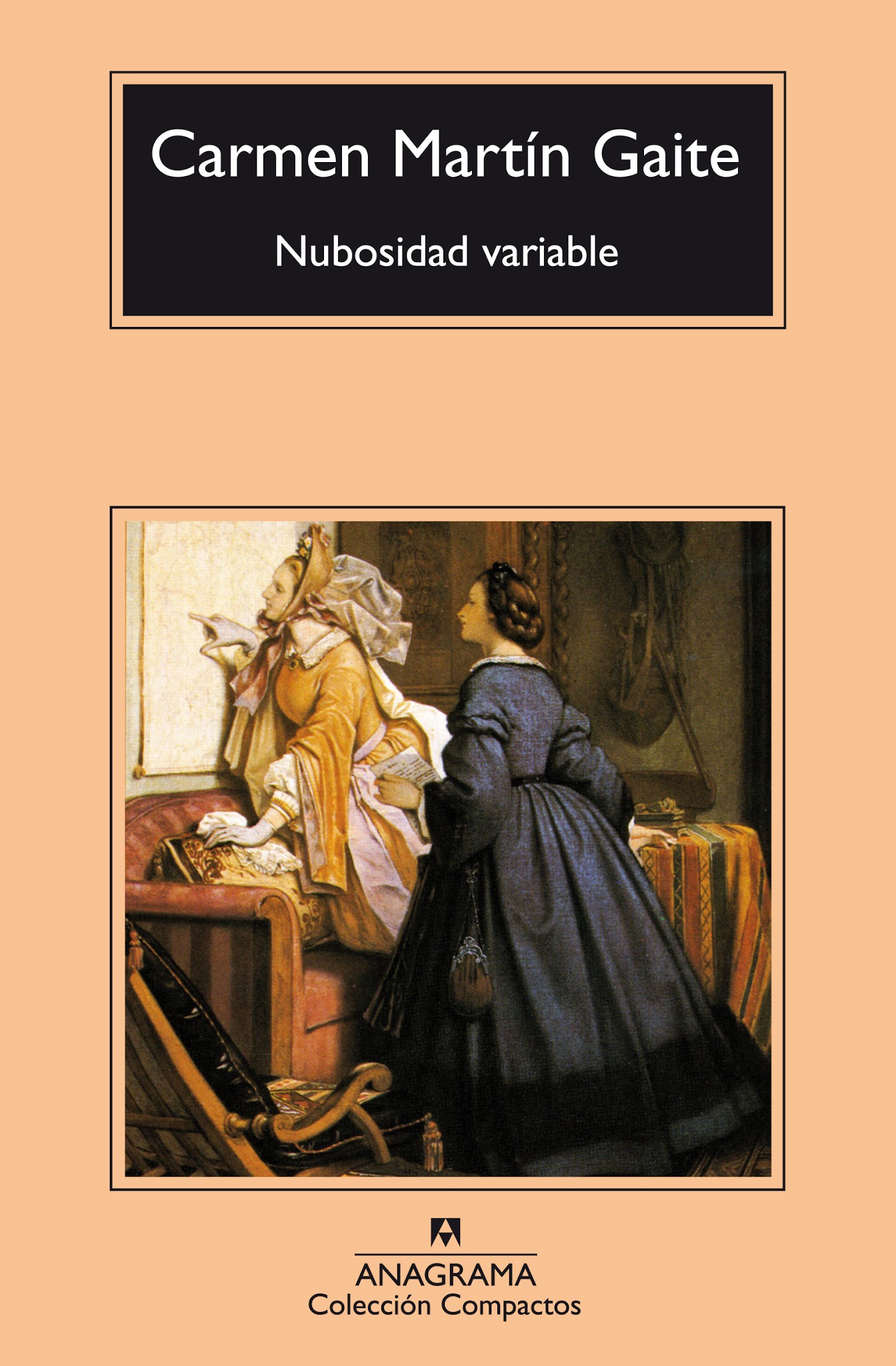«La pequeña ciudad estaba
sencillamente encantadora bajo el brillante sol de primavera. Sus estrechas
calles de guijarros serpenteaban aquí y allá entre las casas. En la mayoría de
las casas había jardines, y en ellos abundaban las campanillas y los azafranes.
Había en la ciudad gran cantidad de tiendas, y en aquel hermoso día de
primavera estaban tan concurridas que las campanas de las puertas resonaban sin
cesar. Las señoras llegaban con sus cestos al brazo para comprar café, azúcar,
jabón y mantequilla. También habían salido muchos niños a comprar golosinas o
goma de mascar. Sin embargo, la mayoría no disponían de dinero, y los
pobrecitos tenían que quedarse fuera de la tienda y conformarse con mirar
aquellas cosas tan ricas que había en los escaparates.
[…]
Se detuvo ante una pastelería.
Una hilera de niños contemplaban las maravillas que había en el escaparate. Se
veían allí grandes vasijas repletas de caramelos rojos, azules y verdes, largas
filas de pasteles de chocolate, montañas de pastillas de goma de mascar y
tentadoras mermeladas. No era de extrañar que los niños que contemplaban el
escaparte lanzaran de vez en cuando un profundo suspiro: no tenían dinero, ni
siquiera una moneda de cinco ores.
—¿Entramos en esta tienda?
—inquirió Tommy ansiosamente tirando a la niña del vestido.
—Sí, entremos.
Y entraron.
—Deme dieciocho kilos de dulces
—dijo Pippi blandiendo una moneda de oro.
La dependienta la miró
boquiabierta. No estaba acostumbrada a que le compraran tantos dulces de una
vez.
—Querrá usted decir dieciocho
dulces, ¿no? —preguntó.
—Dieciocho kilos de dulces
—repitió Pippi, y depositó la moneda de oro en el mostrador.
La dependienta tuvo que empezar a
toda prisa a pesar dulces en grandes bolsas de papel. Annika y Tommy iban
señalando los más ricos. Había unos de color rojo que eran deliciosos. Después
de mordisquearlos un poco, se tropezaba uno con un centro de crema. Otros, de
un sabor ácido y color verde, tampoco estaban mal. La jalea de frambuesa y las
barritas de regaliz no se quedaban atrás.
—Nos podemos llevar tres kilos de
cada clase —sugirió Annika.
Y así lo hicieron.
—Si además me llevo sesenta
barritas de azúcar y setenta y dos bolsas de caramelos, no creo que necesite
nada más por hoy, excepto ciento tres cigarrillos de chocolate —dijo Pippi—.
Necesitaría una carretilla para poder llevarme todo esto.
La dependienta le dijo que
seguramente encontraría carretillas en la tienda de juguetes de al lado.
Mientras tanto, se había
congregado ante la pastelería una gran muchedumbre de niños. Miraban por el
escaparate, y casi se desmayaron cuando vieron las cantidades de dulces que
Pippi compraba.
Pippi corrió a la tienda vecina,
compró un carrito y cargó en él los paquetes. Luego miró al grupo de niños y
exclamó:
—Si alguno de vosotros no quiere
comer dulces, que dé un paso al frente.
Nadie dio un paso al frente.
—Bueno —dijo Pippi—, entocnes que
lo den los niños que quieran comer dulces…
Veintitrés niños dieron un paso
al frente, y entre ellos estaban Annika y Tommy, ¡cómo no!
—¡Tommy, abre las bolsas!
—dispuso Pippi.
Tommy obedeció, y acto seguido
empezó un festín de dulces sin precedentes en aquella ciudad. Todos los niños
se llenaron la boca de dulces, aquellos dulces rojos, con su delicioso centro
de crema, y los ácidos de color verde, y también los de regaliz y los de jalea
de frambuesa. Algunos sostenían al mismo tiempo un cigarrillo de chocolate
entre los labios, pues el sabor del chocolate y el de la jalea de frambuesa
unidos formaban un conjunto formidable.»
Astrid Lindgren
Pippi Calzaslargas